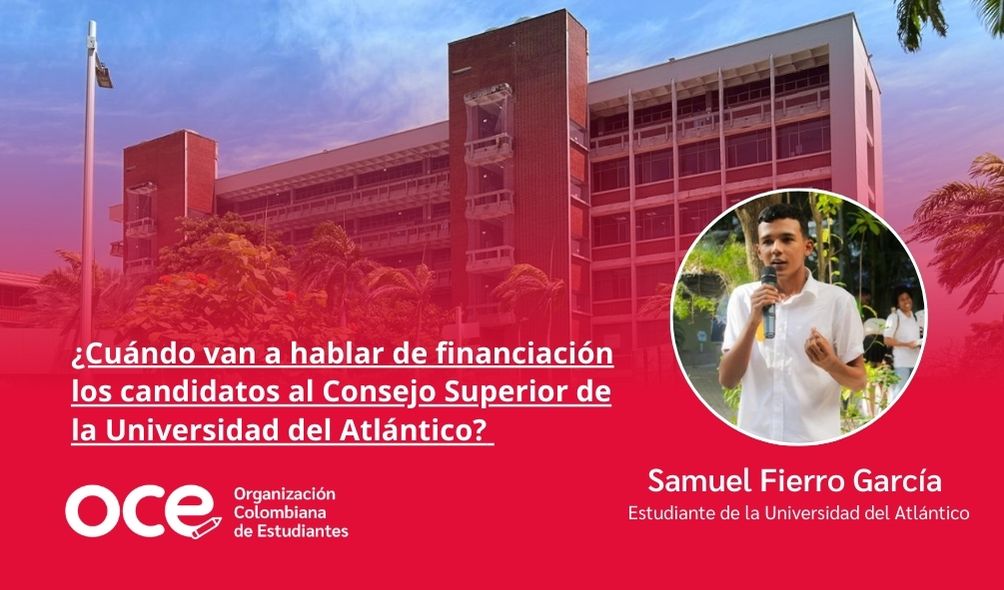El próximo jueves, tres de octubre, se llevarán a cabo las elecciones de los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior y demás órganos de gobierno de la Universidad del Atlántico. Sin embargo, luego de tres semanas de campaña, el debate entre candidatos ha prescindido del tema central: el modelo de financiación de la educación superior en Colombia.
Con la implementación de la Ley 30 de 1992, la financiación de la educación se supeditó a la tasa anual del IPC, según lo establecen los artículos 86 y 87. Es decir, se determinó que el aumento mínimo sería equivalente al porcentaje de la inflación, pero ese mínimo terminó siendo el máximo, en tanto que la deuda histórica de las 34 universidades públicas del país se calcula en un monto de 18.2 billones de pesos. No obstante, el Sistema Universitario Estatal (SUE) acaba de radicar una comunicación de urgencia ante el Ministerio de Hacienda en que solicita el pago de los 850 mil millones de pesos que le adeuda el gobierno nacional a las universidades oficiales por concepto de «matrículas de los estudiantes beneficiarios de la Política de Gratuidad para el 2024-1 y 2024-2», puesto que dicho desembolso debió efectuarse a finales del mes de julio.
En el caso particular de la Universidad del Atlántico, en los dos últimos años los recursos totales han aumentado solo el 1 % por encima de la inflación, teniendo en cuenta todas las fuentes de ingreso, aun cuando los costos de la educación superior cada vez son mayores. Además, entre 2023 y 2024 el incremento por rentas propias de la UA fue de casi el 20 %, mientras que, segregando solo los aportes del gobierno nacional, se registra un incremento real del 9 %, a pesar de que están probadas las consecuencias de la política de focalización del programa de matrícula cero, donde se excluyeron cientos de estudiantes y se descargó la responsabilidad sobre las débiles finanzas de la Universidad. En ese sentido, lo anterior corrobora dos hechos taxativos: la falta de voluntad política del gobierno Petro para aumentar vía PNG los recursos de la educación superior y la necesidad de una reforma democrática a la Ley 30 en que se reconozca la deuda histórica con las IES del país y se garanticen recursos estables que suplan los altos costos que demanda la educación de calidad.
En todo caso, no se trata de construir edificios, sino de garantizar su funcionamiento y velar por una educación universal, científica y de calidad, y quien tiene el músculo financiero para cumplir con ese propósito es el gobierno nacional; por eso es clave que los candidatos al máximo órgano de gobierno de la Universidad del Atlántico pongan las cartas sobre la mesa, siendo que, además de la grave crisis financiera que padecen las universidades públicas del país, en la administración de Danilo Hernández se han presentado denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en la contratación u otros asuntos de gobernabilidad, los cuales terminan de menoscabar la calidad académica de la principal institución de educación superior del Caribe colombiano.
Bajo ese entendido, candidatos y candidatas al Consejo Superior, la invitación cordial es a que abran el debate sobre los temas importantes, y el problema de financiación de la educación superior en Colombia es uno de ellos, porque solo con fondos económicos pueden atenderse las dificultades que hoy tenemos en la Universidad del Atlántico, como lo son las fallas en el protocolo de salud mental, los bajos niveles de cobertura, el deterioro infraestructural, entre muchos otros.